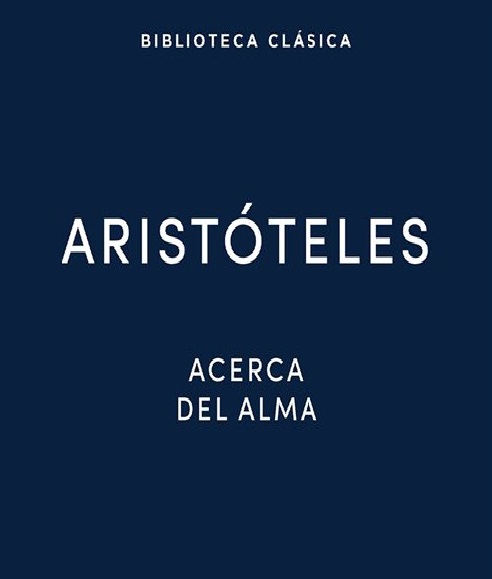
Publicado en Levante, 12 de febrero de 2024
Pedro López
Desde la época prehistórica, desde que el hombre es hombre, ha considerado que hay una vida eterna más allá de este mundo. Los ritos funerarios, que son universales hasta el presente, tienen su razón de ser en la consideración de que el ser humano no es un bicho más que puebla este planeta, sino que es un ser trascendente. Los paleoantropólogos consideran que, en el pleistoceno, la celebración fúnebre es la señal de que el simio ya no es un mono más: los rituales funerarios son muestra inequívoca, junto con el arte, de que el individuo ha dejado de ser un simple primate para ser un zoon politikón, animal racional, dialógico, espiritual, humano.
He tenido que asistir a funerales de personas ateas; y la verdad sea dicha, se trata de un rito con un deje de tristeza, pero ceremonia al fin y al cabo, como cualquier otra. Esto indica que, a pesar de todo, hay una consideración de piedad hacia el difunto, y que de alguna manera se anhela el reencuentro. Somos así. Lo contrario es helador: vivir en soledad sin que el muerto importe a nadie ni afecte lo más mínimo.
Aristóteles, en su breve tratado de Anima, sostiene que el alma mantiene unido al cuerpo y cuando se “aleja” éste se disgrega y destruye. No hay alma sin cuerpo. El alma racional, propia del hombre, no está sometida a corrupción como sucede en los demás seres vivos, ni siquiera cuando el organismo envejece o se debilita a causa de la enfermedad, porque la senectud, afirma, no consiste en que el alma sufra desperfecto, sino en que lo sufra el cuerpo en que se encuentra.
En esto, Aristóteles desemeja de su maestro Platón, para quien el alma es preexistente y queda encerrada en la prisión de la carne hasta que se libere. Y por eso, la vida actual ha de ser penosa, ya que se ha de pagar el precio de su liberación carcelaria. Idea que pervive en las filosofías-religiones orientales y que explica la creencia en la reencarnación.
Siempre me ha llamado la atención una frase evangélica: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O dicho de un modo más abajado, ¿por qué es necesario ser virtuoso y no un sinvergüenza? Es Dostoyevski quien contesta a esta pregunta, por medio de un protagonista de su novela El Adolescente: “¿cuál es entonces la rutina, sorda, ciega y obtusa, que puede obligarme a obrar de una determinada manera, si me resulta más ventajoso obrar de otra? Ustedes dicen: «Obrar razonablemente hacia la humanidad es también obrar en mi propio interés». Pero ¿qué pasa si yo encuentro irrazonables todas esas cosas razonables? ¿Qué tengo yo que hacer con todo eso… si no tengo más que una vida que vivir?: que me dejen saber a mí mismo cuál es mi propio interés. ¿Por qué he de interesarme por lo que sucederá en la humanidad dentro de mil años, si vuestro código no me concede a cambio ni amor, ni vida futura ni patente de virtud? Si la cosa es así, viviré con la mayor insolencia del mundo para mí mismo”. Pues eso.
